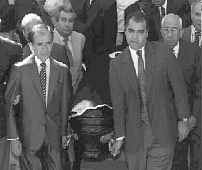
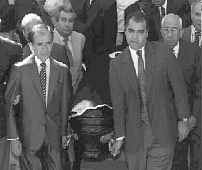
Desde los origenes mismos de la Argentina, la necrofilia fue casi
un signo de identidad, una pasión en voz baja que aparecía en
todos los intersticios de la historia.
Durante la última década, esa pasión se ha vuelto abrumadora. Se
multiplican las tumbas sin sosiego. La última es la del hijo del
presidente de la República, un aficionado a los deportes
peligrosos que pereció en un accidente de helicóptero hace poco
más de un año.
Su cadáver fue exhumado el viernes 12 de julio, a las cuatro de
la madrugada, por insistencia de la madre, quien ``intuía,
sentía, adivinaba'' que el cuerpo sepultado no podía ser el
verdadero.
``Ahora sé, por fin, que se trata de mi hijo'', admitió al salir
de la morgue, antes del mediodía. ``Ahora voy a rezar tranquila
ante su tumba''.
La tumba, sin embargo, ya no es la misma. Zulema Yoma, separada
del presidente Carlos Menem hace más de cinco años y expulsada
de la residencia oficial de Olivos por la fuerza pública,
desconfía en estos meses hasta de su sombra.
Desplazó el cadáver del hijo del panteón donde yacen sus propios
antepasados, en el cementerio islámico de San Justo, y lo
depositó en una fosa aparte, a resguardo de secuestros y mudanzas
``ordenadas'' -como ella dice -``desde arriba''.
Aunque la mayoría de la sociedad argentina supone que los nervios
de Zulema -siempre inestables, quebrados por las tempestades de
un matrimonio en el que abundan la violencia y los escándalos-
se le descontrolaron por completo después de la muerte del hijo;
esta última invocación a la muerte encaja dentro de una cadena
de necrofilia que ya no es solo un síntoma sino una enfermedad
política.
La necrofilia, es cierto, estaba en los orígenes mismos de la
Argentina, aunque con perfiles menos nítidos que ahora. Un
temprano relato sobre la primera fundación de Buenos Aires,
publicado en 1567 por el soldado alemán Ulrico Schmidl, refiere
que el jefe de la expedición, Pedro de Mendoza, trató de mitigar
las fiebres de su sífilis aplicándose cataplasmas con la sangre
de tres soldados españoles culpables de antropofagia.
Los manuales nacionales de historia han narrado siempre como un
hecho natural la tragedia - o quizá comedia- póstuma de Juan
Lavalle, jefe de la oposición militar al tirano Juan Manuel de
Rosas, a quien los historiadores siguen viendo como la figura más
sangrienta del siglo XIX.
En 1840, Lavalle fue abatido por un balazo casual en la ciudad
norteña de Jujuy. Sus hombres quisieron preservar el cadáver de
la inquina de los enemigos, que andaban buscándolo para
degollarlo. Condujeron el cuerpo a través de socavones y lechos
de ríos muertos, con la esperanza de llegar a Potosí, en el Alto
Perú.
Era verano. Cuanto más avanzaban, más intolerable se les tornaba
la compañía de aquel general marchito, en el que la muerte estaba
haciendo estragos. Enterrarlo en secreto, abandonándolo a la saña
de sus verdugos, les parecía desleal. Seguir cabalgando con él
mientras lo veían deshacerse era una afrenta a su gloria.
Resolvieron entonces detenerse a orillas de un arroyo, y
descarnar los despojos. Uno de los cincuenta y siete oficiales
del cortejo saludo al esqueleto con esta frase inolvidable: ``!Al
fin lo vemos sonreír, mi general, después de tanto llanto!''
El episodio es inequívocamente argentino. Nadie se sorprende ya,
quizá por la fuerza de la costumbre, de que los próceres sean
evocados en el aniversario de sus muertes, no de sus nacimientos.
Los entierros de los argentinos célebres han sido siempre
tumultuosos y, a decir verdad, algo impúdicos.
En 1838, cientos de mujeres se desmayaron ante la carroza fúnebre
de Encarnación Ezcurra, la esposa de Juan Manuel de Rosas a quien
los historiadores suelen definir - no solo por ese rasgo póstumo-
como una precursora de Evita Perón.
La voracidad de las multitudes por acercarse a los féretros y por
tocarlos deparó algunas víctimas en los entierros del ex
presidente Hipólito Yrigoyen (1933), del mítico cantor de tangos
Carlos Gardel (1935) y del boxeador Ringo Bonavena (1976).
Pero el extremo de la pesadumbre nacional se alcanzó al morir
Evita, en 1952, cuando más de setecientos mil dolientes
aguardaron durante días enteros bajo la lluvia helada de Buenos
Aires, para besar a la difunta por última vez.
Aunque desde hace largas décadas los muertos son una de las armas
de negociación política mas eficaces y frecuentes en la
Argentina, es en estos finales de siglo cuando esa costumbre ha
llegado a su apogeo. El 1 de julio de 1987, las manos de Juan
Perón fueron robadas de su tumba, en el cementerio de la
Chacarita.
Nunca se supo cuál fue la razón; nunca, tampoco, fueron
recuperadas. Dos años después apareció, en la Plaza de Mayo de
Buenos Aires, el cráneo de Miguel Martínez de Hoz -abuelo del
ministro de Economía de la ultima dictadura militar- , cuya tumba
había sido profanada semanas antes.
La policía conjeturó que se trataba de una ineficaz venganza. A
fines de octubre de 1990 hurtaron de la catedral de Catamarca,
en el noroeste argentino, el corazón de fray Mamerto Esquiu,
célebre orador sagrado del siglo XIX que estaba a punto de ser
beatificado por el Vaticano. El corazón reapareció intacto a los
pocos días, cuando el obispo de Catamarca se aprestaba a pagar
un rescate.
Quien mas aportes hizo a la epidemia de necrofilia fue el
presidente Carlos Menem, quizá porque fue también el que sacó más
provecho de ella. En octubre de 1989, cuando su plan económico
parecía a punto de naufragar, ordenó que se repatriaran las
cenizas de Juan Manuel de Rosas, que yacía exiliado desde 1877
en el cementerio de Southampton.
Entre noviembre y diciembre de 1989, el Congreso y algunos
municipios peronistas, afanosos por imitar a Menem, fueron
inundados de proyectos para trasladar tumbas de personajes
diversos de una ciudad a otra. El autor del himno nacional,
Vicente López y Planes, fue llevado a la ciudad de Vicente López.
Los restos del maestro William Morris fueron embarcados hacia el
pueblo de William Morris y los del filósofo Alejandro Korn a,
previsiblemente, la estación ferroviaria de Alejandro Korn.
Algunos de esos viajes póstumos se frustraron antes de las
exhumaciones, pero los que se concretaron fueron decenas.
Uno de los últimos fue Juan Bautista Alberdi, un tucamano que
escribió la Constitución Nacional de 1853 y cuyas reflexiones
sobre la justicia son uno de los mas sólidos monumentos
intelectuales de América Latina.
El 4 de septiembre de 1991, en vísperas de las reñidas elecciones
para gobernador de Tucumán, en las que competían el general
Domingo Bussi y el cantante popular Palito Ortega, Menem viajó
a Tucumán con los restos de Alberdi en el avión presidencial. Ese
simple gesto inclinó la balanza a favor de Ortega, que hasta
entonces perdía por un margen de cinco puntos. No es fácil
explicar las raíces de tanta pasión hipnótica por la muerte. Tal
como sucede con el tango -la melodía nacional- el polen de la
necrofilia tiñe de melancolía el aire. ``Necrofilia significa
autodestrucción'', sentencian los psicoanalistas de Buenos Aires.
``En esas pulsiones de muerte que van y vienen por la historia
argentina como un estribillo, puede leerse la voluntad de no ser:
no ser persona, no ser país, no abandonarse a la felicidad. Mucha
gente ha sucumbido a la apatía, como si se sintiera fuera del
tiempo''.