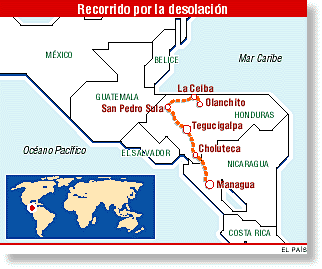
FERNANDO GOITIA / ENVIADO ESPECIAL
, Olanchito
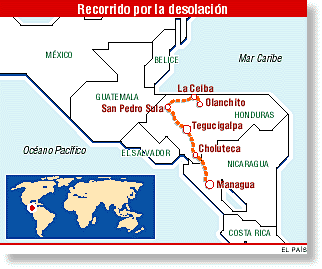
|
Wilmer Rickly vive en Managua desde hace ocho años. Este hondureño de 29 años, criado entre las plantaciones de banano de Coyoles, en el norte de Honduras, no supo nada de su familia hasta el viernes 13 de noviembre. Su madre, Lucila Rickly, sufre fuertes diarreas y dolores de cabeza, al igual que la quinceañera Ivonne. Marlon, el hermano pequeño, de 12 años, tiene malaria. En el Valle del río Aguán, donde se ubica Coyoles, el huracán Mitch causó buena parte de los mayores destrozos de todo su recorrido destruyendo por completo las plantaciones de banano de las que dependían más de 20.000 personas. Sólo en la ribera del Aguán murieron casi 1.400 personas y 700 continúan desaparecidas. En la costa caribeña, donde desemboca el caudaloso río, los vientos se acercaron a los 200 kilómetros por hora. A Rickly le quedan pocas dudas, y más de 1.000 kilómetros a través del desastre, de que en su casa se le necesita.
La carretera que lleva desde Managua hasta El Espino, a 250 kilómetros al norte de la capital de Nicaragua, es un cúmulo constante de socavones, pedazos de asfalto arrancados, desvíos imposibles, puentes destruidos y ríos de aguas turbias e inestable fondo que apenas permiten el paso de camiones, autobuses y vehículos de doble tracción.
Los viajeros llegan hasta El Espino en autobús o montados en las furgonetas de carga trasera que les recogieron por el camino. El voluminoso equipaje de Rickly, una mochila con más de 80 kilos de alimentos, jabón, cloro y medicinas para su familia, no llama la atención entre los enormes bultos que cruzan hacia Honduras.
Desde San Marcos, donde a una señora y a su hija se les cayó la casa encima en los días de Mitch, el primer autobús para Choluteca, a 54 kilómetros en dirección Tegucigalpa, se llena de viajeros que han ido llegando a lo largo de la mañana desde El Espino. La carretera es escarpada y entre algunos cortes en el camino y las cicatrices con que han sido marcados los cerros se aparece, como un inmenso lodazal en el horizonte, el valle del río Choluteca. La ciudad que lleva su nombre ha sido furiosamente rebautizada en lodo por su, hasta hace apenas un mes, gran benefactor.
El barrio de Ixtoa, antes ribereño por un sólo lado, ahora es una isla desolada donde los tejados de las pocas casas que no arrastró la corriente asoman entre pequeñas charcas fangosas que sirven de criadero de zancudos (mosquitos). En Choluteca murieron casi 300 personas y todavía persiste un número similar de desaparecidos. Decenas de contenedores y vehículos se esparcen a los lados de la carretera, muchos de ellos incrustados contra los árboles, en lo que antes era una medianamente próspera zona industrial.
El paisaje hasta Tegucigalpa es una alternancia constante de restos de cauces desbordados y abismos en la serpenteante carretera que lleva hasta la capital. En el autobús, con capacidad para 54 personas, viajan por lo menos el doble. Algunos pasajeros, con más de doce horas de viaje encima, insultan al conductor cada vez que se detiene a comer, orinar o a fumarse un cigarrillo. A fuerza de insistir consiguen que se apresure.
El autobús entra en Tegucigalpa y enseguida se aprecia el rastro destructor del río Choluteca. Con paciencia y en silencio, el autocar logra llegar hasta la estación en el barrio Villa Adela, ribereño del Choluteca. Casas colgantes cuya base se llevó la corriente amenazan con precipitarse a la hedionda corriente teñida de un suave marrón. Una fina capa de lodo cubre las calles en una zona donde las prostitutas intentan conseguir clientes, varios niños, descalzos, piden unos lempiras al grito de: "El gringo, el gringo! Nos da comida y nos viene a ayudar", y numerosos indigentes se acurrucan en los portales intentando conciliar el sueño.
Miércoles, 18 de noviembre. Tegucigalpa es un caos. El Gobierno retiró hoy la prohibición para la circulación en días alternos de los vehículos de la capital en función de las matrículas pares e impares, y la ciudad se levanta con interminables atascos. En medio de la confusión, un grupo de borrachos, en lo que queda de la colonia Marco Aurelio Soto, pesca todo tipo de carne que baje por el Choluteca para poder comer. Algunos niños se acercan con los ojos brillantes.
La carretera hasta San Pedro Sula, el corazón económico del norte de Honduras, 230 kilómetros al noreste de la capital, sube y baja entre valles atravesados por turbios cauces rodeados de planicies de lodo y arena y montañas con profundos cortes en sus laderas, fruto de derrumbes y deslizamientos de tierra. La labor de las brigadas de limpieza se hace notar, pero la destrucción de un puente en el camino obliga a un desvío de más de 20 kilómetros para llegar a las puertas de San Pedro.
La capital del valle de Sula tuvo suerte, pero a su alrededor reina la desolación. En el valle de Sula, los protagonistas fueron los ríos Ulúa y Chamalecón. Entre los dos se bastaron y sobraron para arrasar las plantaciones de banano, que daban trabajo directo a más de 7.000 personas, y dañar algunas maquilas de textiles y calzado que ocupaban a 5.000 trabajadores. Estas cifras, aquí, duelen tanto como las más trágicas de la catástrofe: sólo en Honduras 6.600 muertos, más de 8.000 desaparecidos, casi 12.000 heridos, un millón y medio de damnificados, más de un millón de evacuados y el 70% de la producción agrícola destruida.
En las afueras de San Pedro Sula, cientos de personas han improvisado un nuevo barrio de casas de plástico, madera y zinc sobre el asfalto de la carretera de dos carriles que lleva al aeropuerto. Sus casas fueron arrasadas por la corriente que se llevó lo que hasta hace casi un mes era su vida: el banano. Hoy, desesperados por la falta de atención, asaltaron ZIP Continental, una maquila textil. La policía y los vigilantes privados no lo impidieron.
Entre Sula y La Ceiba hay 200 kilómetros de plantíos de banano y piña, playas, selvas y ríos..., sobre todo ríos. Perla, Danto, Agua Caliente, Plátano, Hicaque, Arizona, Guaymón, La Montañita, Coloradito, Lean o Bonito son hoy nombres de destrucción. Cerca del río Lean, a pocos kilómetros de La Ceiba, Rickly se acuerda de su padre. El cauce del Lean se ha ampliado en varios cientos de metros. "Mi papá vive por aquí. Ojalá se lo haya llevado la corriente". Wilmer Rickly habla con rabia sobre cómo su padre maltrataba a su madre. La carretera guarda muchas sorpresas y al caer la tarde, una repentina e intensa lluvia (la estación de las lluvias, el invierno, está llegando a su fin), pinta el arco iris sobre un paisaje de cultivos enterrados en el fango. Es sólo un espejismo de color en medio del dolor.
El huracán se quedó dos días sobre La Ceiba con vientos de más de 150 kilómetros por hora. Mitch se comió la playa al chocar contra la tierra. Leda tiene 23 años y un hijo de dos. Pasó dos días debajo de la cama de su habitación abrazada al pequeño Roberto. Pero la ciudad no quiere perder una de sus principales fuentes de ingresos y la limpieza de la zona avanza a marchas forzadas para que el turismo no se espante y regrese el próximo verano. De momento, la gente hace lo que puede e incluso surgen nuevas ocupaciones. El río Bonito ha destrozado el puente de acceso a la ciudad y un grupo de campesinos ha reconvertido sus tractores en tiradores de vehículos. Por 100 lempiras (unos nueve dólares) los conductores tienen la seguridad de cruzar el cauce sin miedo a quedarse parados en medio de la corriente.
Jueves, 19 de noviembre. Saliendo de La Ceiba hacia Trujillo, otros 200 kilómetros al este, el río Cangrejal se apiadó del puente de 150 metros que cruza su cauce. Los barrios que jalonaban sus orillas no tuvieron tanta suerte. Tampoco la tuvieron los habitantes del valle del Aguán. En Savá, la destrucción del puente de 275 metros, principal vía de acceso con el resto del país para los departamentos de Yoro y Colón, comienza a ahogar la próspera economía de la región. Por ahí entraba y salía la producción de banano, aceite, arroz, frijoles, naranjas, los víveres, el comercio... todo. La Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda afirma que se puede reparar pero no se atreven a dar un plazo. Mientras tanto, los habitantes de esta zona necesitan dos horas más que antes, por caminos de tierra y lodo, incluido el cruce de ríos que suben de nivel con las lluvias, para llegar, entre otros lugares, a Trujillo, Limón, Tocoa, Olanchito o Coyoles.
La población más castigada en pérdidas humanas fue Santa Rosa de Aguán. 300 personas dormían cuando la corriente las arrastró y otras 1.500 pasaron varios días en las copas de los árboles esperando la llegada de los equipos de rescate. Camino de las extensas plantaciones de banano de la aldea de Coyoles, en la comunidad ribereña de Carbajales, Gevelio Ventura cuenta cómo el Aguán se le llevó la casa y con ella varios parientes.
Pero el mayor castigo para la región, "con perdón de los difuntos", dice Maite Aburto, una monja vizcaína nacida en Derio hace 68 años, "es la pérdida de toda la cosecha de banano". Aburto vive en el municipio de Olanchito. Aquí manda el banano, o sea, la Standard Fruit Company. Más de 20.000 personas en todo el valle dependen de las decisiones de esta empresa. De momento, los trabajadores fijos de la Standard respiran tranquilos al ver a los tractores y bulldozers trabajar en labores de limpieza y recuperación.
Pero la primera cosecha tardará, por lo menos, un año en llegar. La tragedia lleva aquí, para los trabajadores, un adjetivo marcado: temporales, casi la mitad de los afectados. La cosecha se ha perdido. Sin cosecha no hay salarios. El sindicato dice que poco puede hacer y sor Maite anuncia un terrible futuro: "Tras varias semanas llegó la comida. Los supermercados están abastecidos". "Pero", hace una larga pausa, "la gente no tiene dinero y no saben hacer otra cosa que trabajar con el banano". Lucila Rickly recibe a su hijo con un gigantesco abrazo. Wilmer trajo medicinas para solucionar los males de su familia y de algunos vecinos. Lo que más le duele es no poder hacer nada contra el mal que más les aqueja: la tristeza que pinta sus rostros.
© Copyright DIARIO EL PAIS, S.A. - Miguel Yuste 40, 28037 Madrid