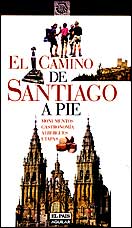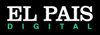
 |
| |
Convento
de San Antón en Hontanas (Burgos). |
|
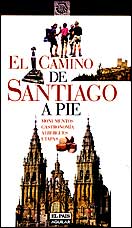
 |
| |
Mosaico
romano en Quintanilla de la Cueza (Palencia). |
|
|
|
EL
CAMINO DIGITAL
Historia
de un mito
Es
difícil explicar desde una perspectiva empírica o racional,
en los albores del siglo XXI, un fenómeno más cercano a la
mitología que al rigor histórico, ocurrido hace más
de 1.000 años y que, sin embargo, sigue atrayendo a una multitudinaria
corriente humana desde los cuatro confines del globo. Para entender el
significado del descubrimiento de la supuesta tumba del apóstol
Santiago en una lejana aldea de Galicia, y el inicio de las peregrinaciones
a este lugar desde toda Europa, es necesario hacer un ejercicio de abstracción
y situarse en la realidad geopolítica de aquel remoto año
813.
Nos
encontramos en el primer tercio del siglo IX, con la invasión musulmana
prácticamente consolidada en la península y los minúsculos
reinos cristianos del norte más parapetados en la compleja orografía
del terreno que en su capacidad para detener al enemigo. El bando cristiano,
fragmentado en minúsculos reinos, no tenía un líder
carismático, una figura que ligara energías.
Aparición
del sepulcro
Es
en este escenario cuando en el año 813 (algunos autores lo fechan
en el 820), bajo el gobierno de Alfonso II el Casto (789-842) en el reino
astur y Carlomagno en Occidente, un pastor de la remotísima Gaellecia
llamado Pelayo cree ver la luz de una estrella señalando un túmulo
en el monte Libradón, donde más tarde surgiría Compostela.
Las noticias llegan a Teodomiro, obispo de la diócesis de Iria Flavia,
quien ordena desbrozar el monte. Durante los trabajos aparece un arca de
mármol. Teodomiro, por revelación divina, anuncia que los
restos allí encontrados pertenecen al apóstol Santiago. El
mito acaba de nacer.
Batalla
de Clavijo
Poco
importa que sea difícil confirmar la presencia de Santiago el Mayor
predicando en Hispania o el rigor científico utilizado en la identificación
de los restos. La presencia de un cuerpo apostólico colocaba a aquel
lugar a la altura de Antioquía, Efeso o la misma Roma y, lo que
es mucho más importante, dotaba a la Cristiandad de una figura capaz
de unificar la lucha contra el enemigo común. Teodomiro da cuenta
del hallazgo a Alfonso II y éste manda edificar sobre el sepulcro
una sencilla iglesia de mampostería y barro.
Comienzan
así a llegar visitantes a la tumba del Apóstol. En el año
844, otro fenómeno sobrenatural daría el definitivo espaldarazo
a la figura de Santiago como aglutinador de la Reconquista. Ocurrió
el 23 de mayo en las llanuras de Clavijo, a 18 kilómetros de Logroño.
El rey Ramiro I de Asturias se enfrenta a las tropas musulmanas de Abderramán
II en clara desventaja numérica. Entre el fragor de espadas y lanzas,
el apóstol Santiago aparece sobre un corcel blanco repartiendo mandobles
a diestro y siniestro sobre la morisma. Los cristianos vencen contra todo
pronóstico y el mito jacobeo traspasa definitivamente los Pirineos.
Todo Occidente se vuelve en el culto a los restos del Apóstol, haciendo
suya la responsabilidad de asegurar el paso hacia Compostela.
La
abadía de Compostela
Aquella
corriente que puso en marcha el concepto de Europa tenía una meta:
la basílica de Santiago, que crecía a medida que aumentaban
las peregrinaciones. Al modesto templo de Alfonso II le sustituye un nuevo
edificio, consagrado hacia el 874 bajo el reinado de Alfonso III el Magno,
con una nave central de sillería de ocho metros de ancho. El 11
de agosto de 997 Almanzor arrasa el templo—pero respeta el sepulcro—, su
caballo abreva en la fuente de la iglesia y se lleva las campanas para
utilizarlas como lámparas en la mezquita de Córdoba.
Siglos
de esplendor
Los
siglos XI y XII son testigos del gran auge de la peregrinación.
La frontera con el mundo musulmán se desplaza, aunque quedan bolsas
de conflicto en la llanura riojana y algunas zonas de Castilla. Coincide
también con la llegada de los monjes de Cluny, grandes impulsores
del Camino, que se hacen cargo de monasterios tan importantes como el de
San Benito, en Sahagún, o el de San Juan de la Peña, en Huesca.
Los reyes cristianos, conscientes del papel de la peregrinación
como vehículo de transmisión económica, crean burgos,
fomentan la vida monástica y levantan puentes que serán después
el germen de nuevas ciudades, como Logroño o Puente la Reina. El
papa Calixto II instituye en 1122 el Año Santo Jacobeo, y su sucesor,
Alejandro III dicta durante el año 1179 en Viterbo la bula Regis
Aeterna, por la que se otorga indulgencia plenaria a quienes visiten
el templo compostelano los años en que el 25 de julio (día
de Santiago) coincidiese en domingo.
La
decadencia del Camino
A
finales del siglo XIV y durante el XV, el Camino comienza a declinar. La
peste negra ha diezmado la población europea y los supervivientes
andan enfrascados en guerras sin fin. Los caminos no son seguros y los
ricos monasterios apenas tienen ahora para atender a los pobres de su entorno.
Las ideas también cambian y los gozos materiales sustituyen a los
espirituales. En Centroeuropa el XVI es el siglo del protestantismo y las
guerras de religión. El terror a un ataque de los piratas ingleses
comandados por Francis Drake contra la tumba del Apóstol lleva al
arzobispo san Clemente en 1588 a esconder el sepulcro. Tan bien lo hizo
que estuvo perdido durante 300 años. El siglo XVIII conoce un pequeño
auge de las peregrinaciones, que sin embargo caen en el XIX hasta llegar
a convertirse en un hecho anecdótico. El día de Santiago
de 1867 no sumaban 40 los peregrinos en Compostela.
El
Apóstol es reencontrado
En
1878, el cardenal Payá y Rico emprende obras de reforma en el altar
mayor. La noche del 28 de enero de 1879, tras perforar una bóveda,
los trabajadores encuentran una urna con los esqueletos de tres varones.
En 1884, el papa León XIII sanciona cuatro años de trabajos
científicos con la bula Deus Omnipotens, en la que reconoce
que los restos del Apóstol habían sido reencontrados.
La
segunda edad dorada de la peregrinación a Santiago tendría
que esperar a finales del siglo XX. Motivos religiosos, culturales, artísticos,
turísticos y hasta deportivos, muy distintos a los que movieron
a los caminantes del medievo, rescatan la Ruta Jacobea del ostracismo.
En 1982, Juan Pablo II se convierte en el primer Papa de la historia que
visita Santiago. En 1985, 2.491 personas solicitan la Compostela; seis
años después, en 1991, son 7.274 las que lo consiguen. En
1993, Año Santo, la Xunta de Galicia pone en marcha un ambicioso
plan de promoción turística de la Comunidad con el Camino
como eje. El resultado es demoledor: 100.000 personas consiguen la Compostela,
un 918% más que el año anterior, mientras que son millones
las que llegan a Santiago por medios distintos a los tradicionales de pie,
caballo o bicicleta. Las cifras oficiales que se barajan para el Año
Santo de 1999, último del milenio, hablan de nueve millones de visitantes.
|